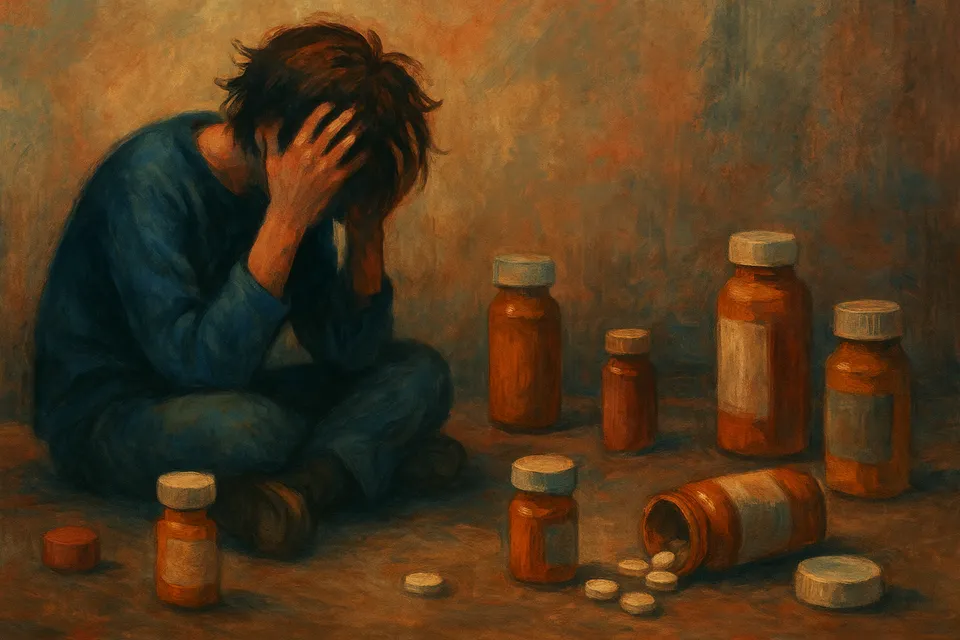Vivimos en una era donde las opiniones se propagan con velocidad y el juicio sobre quienes las emiten parece ser tan relevante como las ideas mismas. Basta con que alguien “nos caiga mal” —por su forma de hablar, su historia personal, su éxito mediático o incluso su rostro— para que descartemos cualquier argumento que provenga de su boca, sin detenernos a evaluar si tiene o no fundamento.
La trampa del ad hominem
Este fenómeno, conocido como ad hominem, es una de las falacias lógicas más comunes y también una de las más peligrosas. Consiste en atacar al emisor en lugar de refutar el contenido del mensaje. Lo más inquietante es que muchas veces no se necesita un ataque explícito: basta con sentir rechazo emocional hacia una persona para que nuestra mente cierre toda posibilidad de comprensión.
Rechazamos lo que dice porque no nos gusta quién lo dice.
Y aunque esta respuesta es humana, es también profundamente irracional. El contenido de una idea no depende de la simpatía de quien la expresa. Que alguien tenga un tono arrogante, un estilo extravagante o una historia cuestionable no invalida, necesariamente, lo que dice. Lo que debería importar es el peso del argumento, no el agrado que sentimos por quien lo formula.
Cultura del juicio emocional
Las redes sociales han acentuado esta dinámica. Influencers, celebridades, activistas o pensadores incómodos son evaluados primero por su “vibra”, su estética o su popularidad, y luego —si acaso— por el contenido de su mensaje. Las personas no solo opinan sobre las ideas, opinan sobre quienes opinan. Y lo hacen muchas veces desde un lugar emocional, cargado de simpatía o antipatía, como si el debate racional se hubiera transformado en un concurso de carisma.
El problema es que esta cultura del juicio emocional empobrece el pensamiento crítico. Nos vuelve perezosos intelectualmente, porque ya no analizamos argumentos, simplemente rechazamos o aceptamos personas. Si alguien “nos cae bien”, todo lo que dice se filtra con benevolencia. Si “nos cae mal”, todo se descarta sin más.
Polarización y fanatismo
Este mecanismo, llevado al extremo, genera un ambiente social tóxico donde las ideas se polarizan y el fanatismo emocional reemplaza el razonamiento. En vez de conversar, se milita. En vez de matizar, se demoniza. Los debates públicos se llenan de gritos vacíos, no de razones profundas. Y así, el que más grita o más agrada, domina la escena, no el que más piensa.
No es raro entonces que ciertas verdades incómodas nunca sean escuchadas, simplemente porque vienen de bocas impopulares. Quien incomoda es ignorado, incluso si tiene razón. Y lo más grave: quien complace es celebrado, incluso si está equivocado.
Mecanismos cognitivos
Desde la psicología, esto se conoce como sesgo afectivo: la tendencia a que nuestras emociones interfieran con la evaluación objetiva de una información. Este sesgo está estrechamente vinculado con la falacia ad hominem, pero también con otros fenómenos como el sesgo de confirmación o el efecto halo.
“Nos cuesta aceptar que alguien que nos resulta antipático pueda tener una idea brillante.”
— DesdeLaSombra.
De ahí la importancia de entrenar la mente para distinguir entre mensaje y mensajero. No se trata de eliminar las emociones —sería imposible—, sino de reconocerlas y evitar que tomen el timón del juicio racional.
Ética del pensamiento libre
Aceptar ideas de alguien que no nos agrada no nos vuelve incoherentes; nos vuelve justos. Rechazar argumentos sólidos por antipatía no nos protege; nos empobrece. El pensamiento libre exige una ética del discernimiento: ser capaces de evaluar una idea por su valor intrínseco, no por el agrado superficial que nos provoque quien la enuncia.
Rechazar lo valioso solo porque quien lo dice nos resulta incómodo es una forma de autoengaño. Y vivir desde el autoengaño es abdicar de la lucidez.
Un ejercicio de madurez
Separar la idea del emisor es un ejercicio de madurez emocional e intelectual. Es aceptar que el valor de un pensamiento no se mide por la popularidad de quien lo expresa, sino por la coherencia, la argumentación y el impacto que puede tener en el mundo.
Sí, hay personas que nos caen mal. Eso es natural. Pero eso no nos da derecho a desoír todo lo que dicen. Porque a veces, las verdades más necesarias provienen de quienes menos simpatía generan. Y porque a veces, quien más razón tiene es, justamente, quien más incomoda.
Conclusión
En un mundo saturado de estímulos, aprender a escuchar ideas sin dejarnos nublar por simpatías o antipatías es un acto de resistencia intelectual. No todo lo verdadero viene en envoltorio agradable. No todo lo valioso cae bien. Y no todo lo incómodo es falso.
Separar el contenido del continente, la idea del ego, la verdad del carisma, es una forma de recuperar la lucidez perdida.
Referencias
- Bentham, J. (2004). Introducción a los principios de la moral y la legislación. Alianza Editorial.
- Sagan, C. (1997). El mundo y sus demonios. Planeta.
- Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124–1131.
- Weston, A. (2018). Las claves de la argumentación. Ariel.