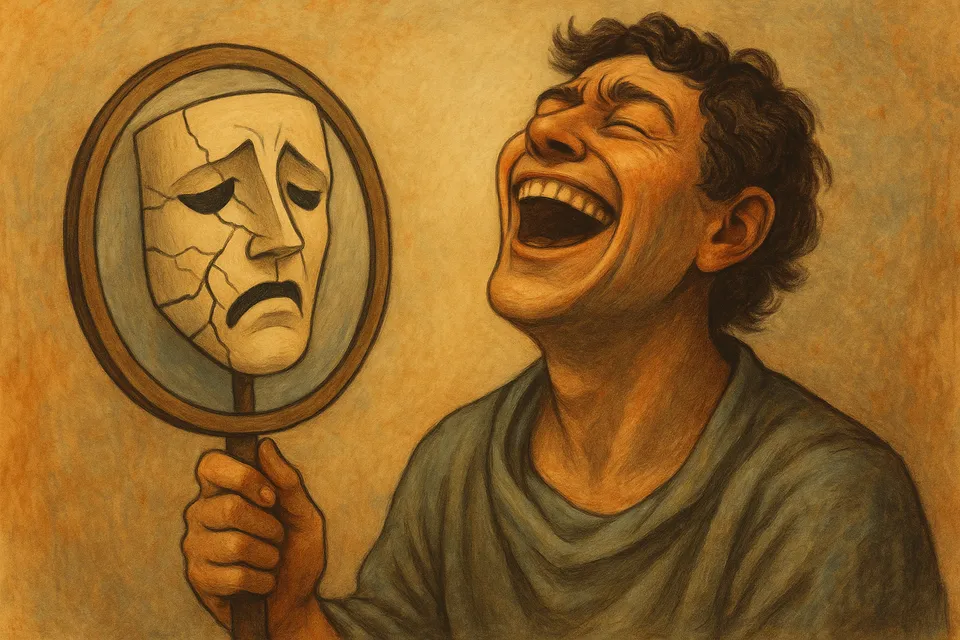Vivimos en una época peculiar, donde uno de los valores más celebrados es el derecho a definirse a sí mismo. La autodeterminación —entendida como el poder de construir nuestra identidad personal— ha sido un logro social legítimo frente a siglos de imposiciones externas. Sin embargo, cuando esta facultad se absolutiza y se convierte en principio incuestionable, aparece un fenómeno preocupante: la exigencia cultural de validar toda afirmación subjetiva sin espacio para el disenso, el análisis o la discusión ética.
Esta entrada propone una reflexión serena pero firme sobre los límites del reconocimiento subjetivo y la necesidad de preservar la capacidad de razonar críticamente, sin que ello implique faltar al respeto, discriminar o negar la dignidad de nadie.
El giro hacia la validación automática
La cultura contemporánea ha adoptado un paradigma en el que la identidad se ha desplazado desde lo biológico, lo social o lo histórico hacia lo puramente autorreferencial. Así, basta con que alguien diga “yo soy tal cosa” para que se exija de los demás aceptación incondicional, sin posibilidad de diálogo, contrastación ni matiz.
Esta lógica, aunque bienintencionada en su origen —evitar el sufrimiento por rechazo o discriminación— ha derivado en una forma de absolutismo identitario, donde quien plantea preguntas es rápidamente acusado de intolerancia, transfobia, discriminación, edadismo o insensibilidad.
“El derecho a definirse no puede anular el derecho de los demás a pensar.”
— DesdeLaSombra
Casos extremos que tensionan la razón
En nombre de la autodefinición han surgido casos que no son ya anecdóticos, sino expresión de una tendencia cultural peligrosa:
- Adultos que se declaran “niños atrapados en cuerpos de adultos” y exigen ser tratados con privilegios infantiles.
- Personas que se autoidentifican como animales (therian o otherkin), exigiendo trato correspondiente.
- Reclamaciones legales de cambio de edad cronológica basadas en cómo se “sienten”.
- Obligaciones laborales y escolares de llamar a alguien por un pronombre no gramatical bajo amenaza de sanción.
Este fenómeno plantea una pregunta central: ¿la percepción personal tiene la autoridad de cancelar todo principio externo, común o compartido?
Respeto sí, sometimiento no
Es fundamental subrayar que toda persona merece respeto irrestricto por el simple hecho de ser humana. Ese respeto incluye no ridiculizar, no agredir, no excluir ni menospreciar. Pero respetar a alguien no implica aceptar toda su narrativa subjetiva como verdadera o incuestionable.
Podemos y debemos respetar la dignidad de alguien que se autopercibe de determinada manera, pero también debemos conservar el derecho a no compartir su relato, si este contradice el sentido común, la evidencia o la ética del lenguaje compartido.
“El respeto no exige asentimiento. Solo exige humanidad.”
— DesdeLaSombra
Consecuencias del pensamiento blindado
Esta nueva ortodoxia de la autodefinición incuestionable genera múltiples consecuencias preocupantes:
1. Pérdida de pensamiento crítico
Cuestionar se vuelve tabú. La filosofía, la ciencia y el sentido común ceden ante el miedo a ofender.
2. Ambigüedad en el lenguaje
Se deforma el lenguaje natural para evitar “microagresiones”, generando una jerga artificial y restrictiva que dificulta la comunicación auténtica.
3. Vulneración de otros derechos
Se obliga a instituciones educativas, sanitarias o legales a adoptar versiones de la realidad basadas en percepciones individuales, incluso si estas contradicen datos objetivos.
4. Censura moral
Se castiga socialmente a quienes —desde el respeto— piden aclaraciones, exponen dilemas o se niegan a validar dogmáticamente cualquier identidad declarada.
La libertad de ser y la libertad de pensar
Una sociedad madura debe distinguir entre el derecho a vivir según la identidad propia y la imposición de esa identidad como dogma colectivo.
Debemos defender el derecho de cada quien a vivir como desea, siempre que no dañe a otros, pero también debemos proteger el derecho a discrepar, a debatir, a no comulgar con todas las narrativas, sin por ello ser acusados de odio.
Aceptar a una persona no implica suscribir todas sus afirmaciones. El respeto no debe depender de la coincidencia ideológica, sino del reconocimiento de la dignidad compartida.
Recuperar el valor del disenso ético
Es urgente restaurar el valor del pensamiento crítico incluso en los temas sensibles. Cuestionar no es odiar. Dudar no es discriminar. Preguntar no es agredir. Pensar no es cancelar.
Se puede —y se debe— tener compasión sin renunciar a la razón. Se puede acoger sin dejar de analizar. Se puede cuidar sin entregar el juicio.
“Donde no se puede disentir, no hay respeto, solo miedo disfrazado de tolerancia.”
— DesdeLaSombra
Conclusión
El respeto a la identidad personal no puede derivar en la anulación del diálogo. La afirmación “yo me autopercibo como…” no puede sustituir al pensamiento, al análisis ético ni a la conversación razonada.
Porque cuando toda afirmación se vuelve dogma, la verdad se convierte en rehén de la emoción, y el pensamiento libre en sospechoso. Y allí donde el pensar se vuelve peligroso, la libertad deja de ser un valor y se convierte en simulacro.
“La dignidad exige respeto. Pero el respeto no exige renunciar al juicio.”
— DesdeLaSombra
Referencias
- Scruton, R. (1994). Modern Philosophy: An Introduction and Survey. Penguin Books.
- Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa. Taurus.
- Searle, J. R. (1995). La construcción de la realidad social. Paidós.