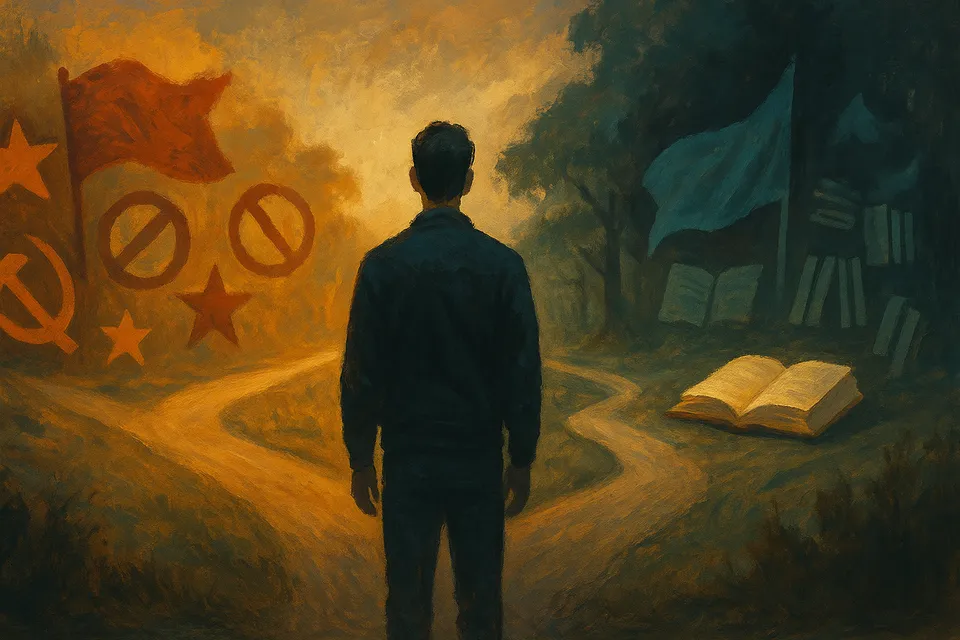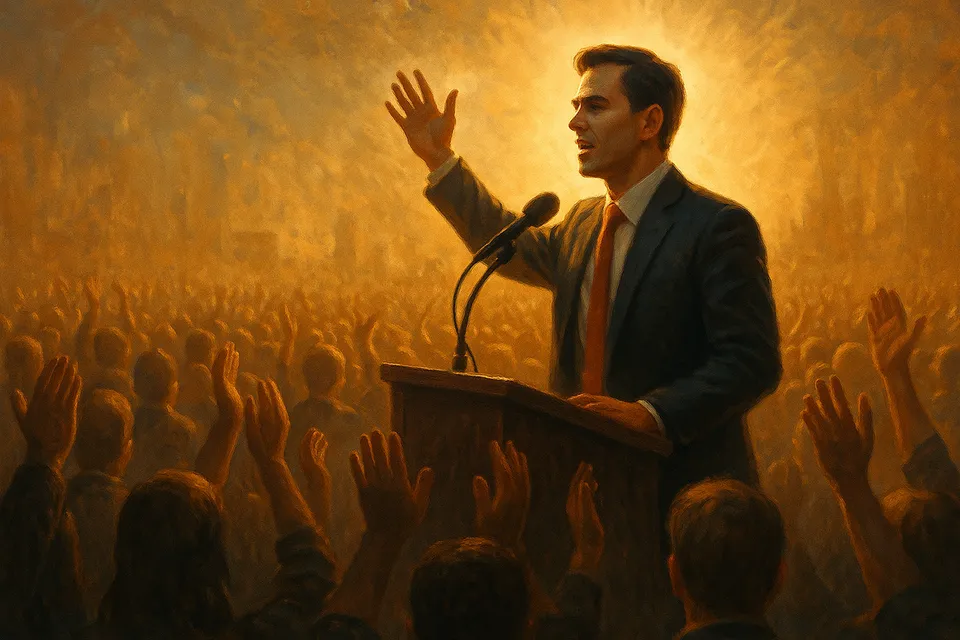Una de las trampas más sofisticadas del poder político es hacernos creer que estamos del lado correcto. La historia abunda en episodios donde pueblos enteros apoyaron con entusiasmo a líderes que, en nombre de la justicia, la patria o el pueblo, cometieron actos tan o más atroces que aquellos que antes se criticaban con vehemencia. ¿Cómo es posible que personas inteligentes, con principios, caigan una y otra vez en esa dinámica?
La respuesta no está en la malicia individual, sino en la combinación peligrosa entre emociones manipuladas, narrativas bien construidas y una renuncia progresiva al pensamiento crítico. Esta entrada propone una reflexión filosófica y ética sobre esa renuncia, sus consecuencias y la necesidad urgente de reconstruir una mirada lúcida y autónoma ante los discursos políticos.
La seducción del nosotros
Todo discurso ideológico exitoso necesita construir un “nosotros” y un “ellos”. Lo primero que hace la propaganda es convocar emocionalmente a la pertenencia, activar heridas, resentimientos o frustraciones colectivas, y presentarse como el canal legítimo para redimirlas.
Ese “nosotros” se envuelve de causas nobles: justicia, libertad, pueblo, dignidad, soberanía, diversidad, orden, familia. No importa el espectro ideológico: todos los bandos usan palabras grandes para esconder intereses pequeños.
Una vez que alguien se identifica con ese “nosotros”, deja de cuestionar a los suyos. Lo justifica todo. Lo perdona todo. Y si los suyos hacen lo que antes criticaban… busca excusas.
“Cuando ya hemos tomado partido, dejamos de ver. Solo buscamos confirmar lo que creemos.”
— DesdeLaSombra
Justificar lo que antes nos indignaba
Uno de los síntomas más claros de la manipulación ideológica es la justificación de las contradicciones evidentes. Quien criticaba la corrupción, la represión o el odio cuando lo hacía el bando contrario, la tolera —o incluso la aplaude— cuando la ejercen los suyos.
La ideología se convierte en una lente que distorsiona la percepción: si el otro miente, es manipulación; si lo hace el nuestro, es estrategia. Si el otro insulta, es odio; si lo hacemos nosotros, es denuncia.
Este mecanismo es devastador para la ética. Porque deja de importar lo que se hace, y solo importa quién lo hace.
El desprecio como adhesión política
Muchos partidos no movilizan tanto por amor a sus ideas como por odio a las ajenas. Es más fácil crear identidad a través del desprecio. Así, regiones enteras son caricaturizadas, pueblos son reducidos a clichés, y sectores sociales son convertidos en “enemigos de la patria”, “traidores”, “resentidos”, “privilegiados” o “ignorantes”.
Este odio colectivo no surge espontáneamente: se siembra cuidadosamente desde medios, redes sociales, discursos partidarios y figuras públicas. El objetivo no es convencer, sino polarizar, para que no haya espacio para el pensamiento individual.
“Quien odia con entusiasmo lo hace porque ha renunciado a pensar con esfuerzo.”
— DesdeLaSombra
El ciudadano como instrumento
Cuando una persona repite consignas, ataca a otros por su ideología, comparte sin verificar, y defiende sin matiz lo que dice su partido o líder, se ha convertido en un instrumento de una agenda ajena.
Ya no actúa por juicio propio, sino por alineamiento automático. Cree que piensa, pero solo replica. Cree que elige, pero solo reacciona. Cree que defiende una causa, pero muchas veces solo sirve a intereses que ni conoce ni comparte realmente.
La ideología, cuando reemplaza al criterio, convierte a los ciudadanos en autómatas.
El pensamiento no alineado: una necesidad ética
Ante esta realidad, urge recuperar el valor del pensamiento crítico no alineado. Esto no significa adoptar una neutralidad artificial —toda persona tiene convicciones—, sino mantener la capacidad de juzgar cada hecho por sus propios méritos, sin importar quién lo cometa.
Pensar con libertad implica:
- Criticar lo injusto, aunque lo haga “mi” partido.
- Reconocer lo valioso, aunque provenga del adversario.
- Dudar antes de compartir, repetir o acusar.
- Rechazar el insulto como argumento.
- Defender la convivencia sin renunciar al disenso.
No todo es lo mismo, pero nada debe ser intocable
Es importante aclarar: no todo discurso político es igual de manipulador. Hay propuestas más éticas que otras, más abiertas, más solidarias. Pero incluso las mejores ideas pueden pervertirse si no se cuestionan. El pensamiento crítico no iguala todo, pero se niega a idolatrar cualquier cosa.
La libertad de pensamiento no consiste en vivir sin ideología, sino en no entregar la conciencia a ninguna. Consiste en conservar el derecho a decir: “aunque me identifique con este proyecto, esto que han hecho está mal”.
Conclusión
Lo más peligroso no es el poder que abusa, sino la ciudadanía que lo justifica. Cuando creemos que por estar “del lado correcto” todo lo que hacemos es justo, hemos abandonado la ética y abrazado el fanatismo.
No hay redención política sin pensamiento. No hay democracia sin desacuerdo respetuoso. Y no hay libertad donde se repite sin razonar.
“Pensar distinto no es traicionar. Es habitar con dignidad la conciencia propia.”
— DesdeLaSombra
Referencias
- Arendt, H. (1951). Los orígenes del totalitarismo. Alianza Editorial.
- Eco, U. (1995). Cinco escritos morales. Lumen.
- Orwell, G. (1945). Rebelión en la granja. Secker and Warburg.
- Chomsky, N. (2002). El control de los medios de comunicación. Crítica.