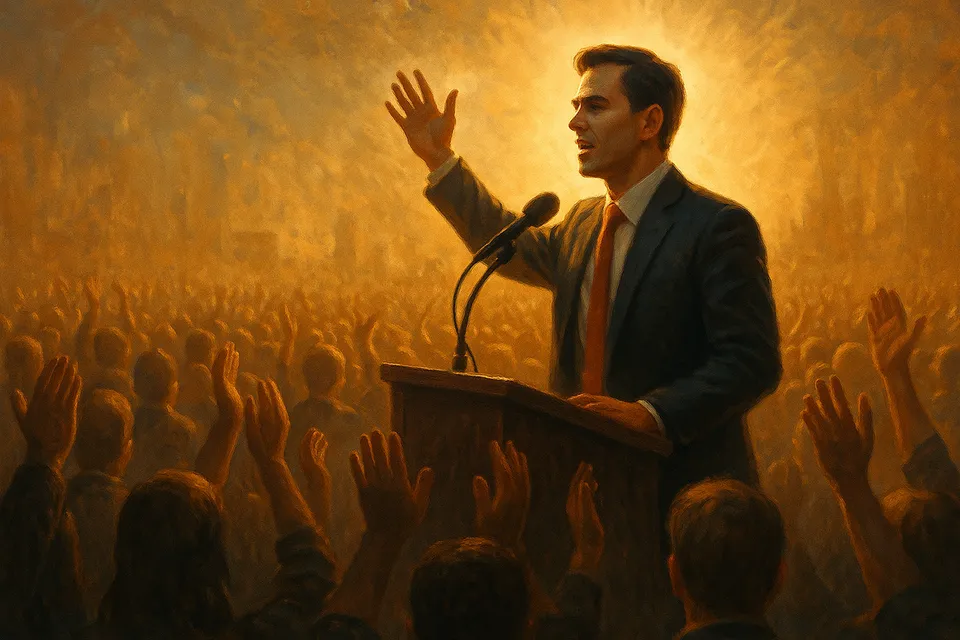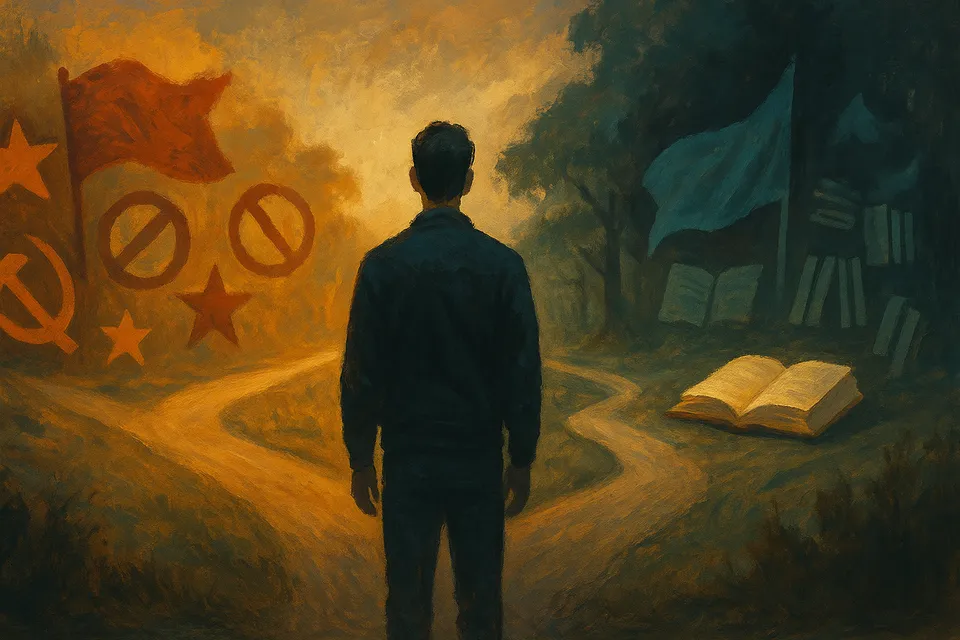Vivimos en un mundo donde la historia se repite no por fatalismo, sino por desmemoria. A lo largo de las décadas, los pueblos han presenciado caídas, traiciones, revoluciones, abusos, corrupción y redentores de turno. Sin embargo, el ciclo parece inmune al aprendizaje: se vuelve a confiar, se vuelve a aplaudir, se vuelve a caer.
El eco de promesas viejas con voz nueva
Cada generación, con renovado entusiasmo o desesperación, entrega su confianza a figuras que repiten fórmulas conocidas: se presentan como salvadores del pueblo, denuncian enemigos externos, prometen cambios mágicos y simplifican lo complejo. Aunque la forma varía, el fondo suele ser idéntico. Basta mirar los discursos populistas de distintos continentes y décadas: apelan a las emociones, no a la razón; exaltan al líder, no al colectivo.
¿Por qué seguimos creyendo en estos cantos de sirena?
La política como espectáculo emocional
Una parte de la respuesta se encuentra en el componente afectivo de la política. Cuando las sociedades sufren desigualdades, crisis económicas o rupturas de confianza institucional, la emoción reemplaza al pensamiento. El miedo, la ira y la esperanza se convierten en instrumentos de manipulación. En ese estado, la lucidez crítica se diluye y lo que importa no es si algo es cierto, sino si suena bien.
Los líderes carismáticos, entonces, no son la causa del problema, sino su síntoma. La fascinación por lo mesiánico, el culto al caudillo o la adhesión fanática reflejan un vacío que la democracia real no ha sabido llenar.
Pensamiento crítico y responsabilidad ciudadana
La historia reciente ha mostrado que la corrupción, el autoritarismo y el engaño no son anomalías, sino riesgos permanentes en cualquier sistema político. Sin embargo, el problema no está únicamente en quienes ejercen el poder, sino también en quienes lo delegan sin vigilancia.
“Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.”
— Jorge Santayana.
Pero incluso conociéndola, parece que no basta. ¿Será que la educación cívica ha sido desplazada por la propaganda? ¿Que el escepticismo informado ha sido reemplazado por la fe ideológica?
La cultura de la inmediatez, sumada a la desinformación y al consumo pasivo de noticias, ha generado una ciudadanía que responde más a estímulos emocionales que a análisis estructurados. El pensamiento crítico no se enseña ni se premia; y en su ausencia, florece el dogma.
El populismo como reciclaje de errores
Los discursos populistas no surgen en el vacío. Se alimentan del desencanto, pero también de la pereza intelectual. Proponen enemigos, exaltan virtudes patrias y prometen soluciones sin sustento. Lo trágico no es que existan, sino que sigan funcionando.
La idealización sin escrutinio es una forma de ceguera consentida. No basta con que una figura “nos caiga bien” o prometa representar “al pueblo”. Las preguntas deben ser más incómodas: ¿quién lo financia?, ¿qué intereses representa?, ¿cómo piensa cumplir lo que promete?, ¿qué ha hecho antes?, ¿cómo maneja el poder?
La ética de la desconfianza responsable
No se trata de vivir en sospecha permanente, sino de incorporar el hábito del análisis. Dudar no es traición, sino una forma de compromiso con la verdad. Ningún político debería ser inmune al cuestionamiento. Ninguna bandera debería eximir del deber de pensar.
El respeto a la democracia comienza por exigir rendición de cuentas. Cuando los líderes no temen al escrutinio, se normaliza el abuso. Y cuando los ciudadanos prefieren la comodidad de seguir a la valentía de preguntar, se perpetúan las trampas.
Conclusión: recordar para no repetir
La historia no se repite porque sea cíclica, sino porque somos ciegos voluntarios. Y cada ciclo cuesta más caro. No necesitamos más promesas, necesitamos más memoria. No necesitamos ídolos, sino instituciones fuertes. No necesitamos unanimidad emocional, sino ciudadanía despierta.
El verdadero cambio no viene del aplauso fácil, sino del compromiso difícil: leer, pensar, contrastar, dialogar, exigir.
Porque un pueblo que no exige es un pueblo dispuesto a ser engañado. Y cada vez que elegimos no aprender, alguien está listo para aprovecharlo.
Referencias
- Berlin, I. (1999). El sentido de la historia. Fondo de Cultura Económica.
- Innerarity, D. (2020). Una teoría de la democracia compleja. Galaxia Gutenberg.
- Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.
- Santayana, G. (1905). The Life of Reason. Charles Scribner’s Sons.
- Vargas Llosa, M. (2017). La llamada de la tribu. Alfaguara.