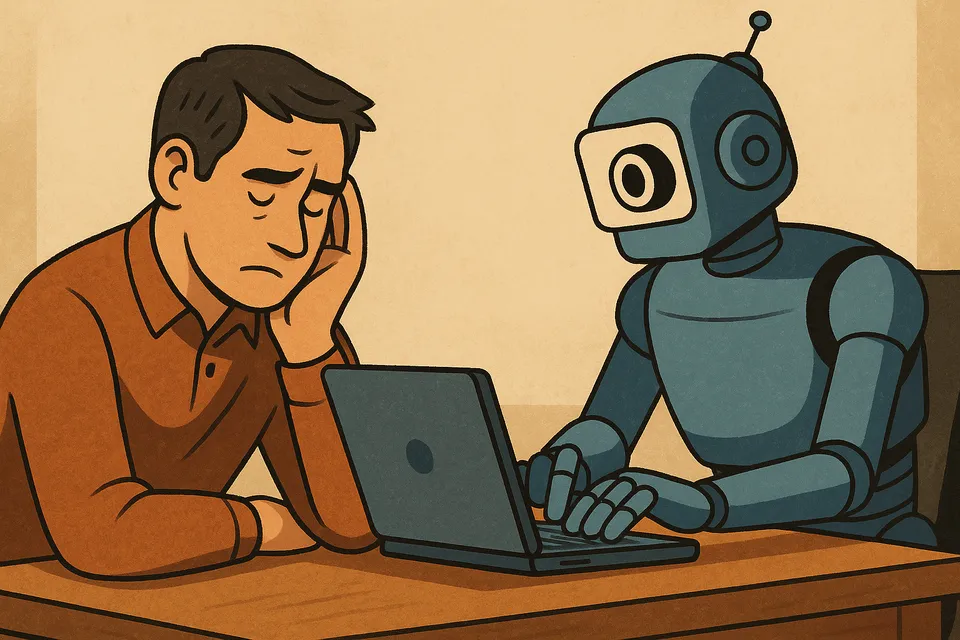Hemos llegado a un punto en la historia en que la tecnología no solo nos asiste, sino que empieza a sustituirnos. En nombre de la eficiencia, hemos delegado tareas fundamentales a sistemas inteligentes que escriben por nosotros, eligen por nosotros, nos recuerdan lo que olvidamos y nos indican qué hacer, cuándo y cómo. Lo que al principio parecía una bendición —y en muchos sentidos lo sigue siendo— comienza a revelar su otra cara: una lenta atrofia de nuestras capacidades humanas más esenciales.
¿Qué sucede cuando ya no necesitamos recordar?
El uso extendido de asistentes digitales, agendas automatizadas y recomendaciones algorítmicas ha debilitado nuestra memoria operativa. Ya no necesitamos recordar cumpleaños, direcciones ni citas importantes. Pero lo que parece una liberación es, en realidad, una renuncia: la mente que no practica, se oxida.
La memoria no es solo una función práctica. Es el tejido que conecta la identidad, la experiencia y el pensamiento. Cuando la memoria se delega por completo, el sujeto se fragmenta. Las decisiones ya no parten del recuerdo personal, sino de lo que un sistema externo sugiere.
La muerte lenta del juicio crítico
Cada vez que un sistema nos propone la “mejor opción” —el hotel más barato, la ruta más rápida, la canción que más “nos gustará”— se nos despoja, con elegancia y sin violencia, del ejercicio de decidir. No necesitamos comparar, analizar ni sospechar. Solo seguir.
El juicio crítico es como un músculo: si no se usa, se atrofia. Si todo se decide por nosotros, ¿en qué momento dejamos de ser usuarios activos y nos convertimos en consumidores obedientes de decisiones preconstruidas?
De la comodidad a la dependencia
Hay una diferencia esencial entre ser asistido y ser reemplazado. Lo primero nos fortalece; lo segundo, nos infantiliza. La comodidad tecnológica tiene un costo: al reducir la fricción, elimina también el esfuerzo. Pero es precisamente en el esfuerzo donde se cultiva la autonomía.
Una persona que no necesita esforzarse para orientarse, calcular, organizarse, redactar o decidir, termina dependiendo de estructuras externas que ya no controla ni comprende. Así, la comodidad deviene dependencia, y la dependencia en sumisión.
¿Esta automatización me hace más libre?
Esta es la pregunta ética que debería acompañar toda innovación tecnológica. No basta con que algo funcione bien o sea eficiente. Hay que preguntarse: ¿qué parte de mí se fortalece con esto?, ¿qué parte de mí se debilita?
Diseñar tecnología ética no es solo evitar el abuso de datos o el rastreo indebido. Es crear herramientas que nos entrenen, no que nos sustituyan. Que nos asistan, no que nos anulen. Porque la libertad no está en tenerlo todo resuelto, sino en poder elegir, con juicio y responsabilidad.
El nuevo analfabetismo: saber usar sin entender
Hoy abundan quienes “saben usar” tecnología pero no entienden cómo funciona. Esta desconexión entre uso y comprensión genera un nuevo tipo de analfabetismo: funcionalmente expertos, pero intelectualmente desarmados.
Al igual que antaño se consideraba analfabeto a quien no podía leer ni escribir, hoy deberíamos considerar vulnerable a quien no sabe discernir lo que hay detrás de las pantallas, lo que implica aceptar un permiso, usar una aplicación o seguir una sugerencia “inteligente”.
Conclusión: fortalecer lo humano
La tecnología no es enemiga. Pero tampoco es neutra. Puede ser un instrumento de emancipación o de control, dependiendo de cómo se diseñe… y de cómo la usemos.
Cada automatización debería venir con una advertencia: “esto puede hacerle la vida más fácil, pero también puede hacerle pensar menos”. Porque, a veces, más inteligencia artificial significa menos inteligencia humana.
“La tecnología debe servir al ser humano, no suplantarlo.”
— DesdeLaSombra.
Referencias
- Postman, N. (1993). Tecnópolis: La rendición de la cultura a la tecnología. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Han, B. C. (2022). Infocracia: La digitalización y la crisis de la democracia. Barcelona: Herder.
- Dufresne, T. (2008). El suicidio del pensamiento. Madrid: Biblioteca Nueva.